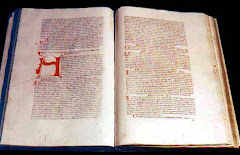Mi hijo tiene 24 años y nueve ingresos a la cárcel. Habla en caló, o con puras leperadas. Adoptó el apodo de “Calucas El Güevudo”, y si lo llamamos con su nombre de bautizo, nos mienta la madre o nos hace esa seña obscena conocida como “caracoles”.
Si se enoja se pone como loco furioso. A su maestro de piano le tiró los dientes, a su profesor de esgrima casi lo mata a cadenazos, a su maestra de equitación se la montó.
Si lo regaño me reta a que nos aventemos un tiro, y si le digo que: “Se le seca la mano al hijo que le pega al padre”, me contesta que me va a dar tal golpiza, que no sólo se le secarán las dos manos sino también “los güevos”. ¡Dios Santísimo!
Se quita los chicles masticados de detrás de las orejas y los pega en asientos de las sillas y en la parte de abajo de las cubiertas de las mesas.
Constantemente profiere sucias majaderías que quisimos corregir desde niño lavándole la boca con jabón. Sin embargo, pronto se hizo adicto a detergentes comiéndose los jabones y bebiéndose el líquido limpiador.
Escupe gargajos en mis alfombras persas. Eructa en la mesa frente a los comensales. En los templos y lugares solemnes expele con estruendo gases intestinales.
De niño se ponía espejitos con ligas en los zapatos para verles los calzones a sus compañeritas del colegio. A los diez años lo corrieron de la escuela porque el día del maestro, en vez de recitar, se masturbó en el auditorio ante alumnos, padres de familia y profesores: “como homenaje a las piernotas de la maestra de inglés”, dijo el muy cínico.
Realiza dibujos obscenos en los baños y escribe leyendas groseras en las paredes. Se exprime los barros de la cara frente a los espejos.
Les toquetea glúteos y senos a nuestras sirvientas diciéndoles “¡Bizcochote, pero qué re buena estás!”. Lo mandamos a la ópera y se va al burlesque a gritarles impudicias a las chicas del streptease. Se corta las uñas de los pies subiéndolos a la mesa ¡cuando estamos comiendo!
Se pone debajo de las escaleras de la casa, para mirarles las piernas a las sirvientas. Viaja en metro para restregarse y manosear a las damas. En vez de acudir a sus clases de idiomas se va a Tepito para aprender nuevos albures y majaderías (aunque hay quien dice que acude no para aprender sino para enseñar).
En el cine grita al entrar “¡Ya llegué!”, y emite chiflidos de arriero en conocido estribillo alusivo a las progenitoras. En nuestro exclusivo club deportivo se mete en la alberca a hacer sus necesidades ¡Pero todas sus necesidades!
A mis cuadros de artísticos desnudos femeninos, el Calucas les pintó genitales masculinos en la boca de las ninfas y en otras partes que es fácil suponer.
Nos trae asolados con sus vulgares albures. No puede uno decir nada, porque inmediatamente nos contesta: “me prestas”, “te empujo”, “me das miedo” y un formidable etcétera más. Palabras como: rifle, palo, plátano, pepino, chile, por un lado y, por otro, palabras como papaya, petacas, anillo, dona, teleras, tienen siempre un doble sentido en su lenguaje soez.
El color del vestido de las mujeres también es motivo de prosaicos señalamientos, como cuando les grita: “ésa de rojo, yo me la etcétera” o bien “ésa de verde, el chile me etcétera” (y digo etcétera para suprimir lo que en realidad grita el Calucas). Su expresión preferida es “¡Apachuuuurro!”, grito de guerra que lanza a las muchachas.
Todos los negocios que ha emprendido el Calucas han sido lumpenescos: merenguero que hacía trampa en los volados. Vendedor de tacos de carnitas que supuestamente eran de res y cerdo, pero que realmente eran de nuestros caballos árabes, perros importados y gatos de angora, disminuyéndose sensiblemente mis mascotas.
Manejó sin licencia un microbús pirata con placas de circulación vencidas. Y tal como en el camión de redilas de Ustedes los ricos, el Calucas escribió en la parte trasera de su microbús la leyenda “Melón se comió las plumas…”, sólo que él sí completó la frase vulgar que proviene de un cuento del populacho en el cual se narra que entre Melón y Melames mataron a un pajarito.
El grado máximo de sus estudios fue el segundo año de secundaria, sin embargo ejerció dos años la profesión de médico con un título apócrifo, falsificado por él mismo en su taller de Plaza de Santo Domingo, pero fue descubierto y enviado a prisión porque dicho título decía Unibersidad con “b” de burro. Los estropicios que hizo como médico los omito, pues este relato no es una novela de horror.
Otro negocio al margen de la ley que le costó su libertad, fue el de traficar con órganos humanos. Pero se demostró que los riñones, hígados y demás órganos que vendía el Calucas, haciéndolos pasar como de humanos, eran en realidad de perros, puercos y otros animales, lo cual implicó que los compradores lo demandaran por fraude. Uno de los estafados, quien es un conocido político, dijo indignado: “¡Ahora me explico por qué me gusta tanto meter la trompa en el lodo!”
El único que no demandó al Calucas fue el señor transplantado de cierto miembro de burro, pues está feliz con dicho trasplante. Desde luego que también se dedicó al narcotráfico, pero tal negocio fue un fracaso porque a sus clientes les vendía harina rancia para hotcakes de la marca Tres Estrellas, en lugar de cocaína.
También vendía ropa interior usada para dama, que no eran otras prendas íntimas más que aquellas que se robaba de los tendederos del vecindario.
Su última novia fue una tamalera del mercado de Granaditas quien de noche se desnudaba en El Bombay bajo el nombre artístico de “Mariza, la de la Trusa de Satín Dorado” y de quien se rumoraba que era frígida. La señorita Mariza rompió su noviazgo con él, porque él le rompió el hocico a patadas tras una acalorada discusión filosófica sobre pacifismo y control de armas nucleares.
Ella lo sustituyó por “El Loco de los Timbales”, quien acompañaba los números desnudistas de Mariza, y que era mejor conocido como el “Marqués del Taco al Pastor” de la colonia Gertrudis Sánchez. A la sazón, el Calucas decidió convertirse en poeta y dedicar sus versos de despecho a la infiel Mariza.
Pero los poemas que le dedicó bajo el título de “Amor madreador de mis güevos” fueron verdaderamente porquerías. La parte menos ordinaria de sus poemas decía: “Mariza/ Mariza/ Te añora mi longaniza/ Mariza/ Mariza/ Te sientes muy chicha/ porque desprecias mi salchicha”.
El Calucas celebró su cumpleaños en mi casa, y los asistentes a la fiesta fueron los albañiles que construyen un edificio cercano, siendo invitadas de honor las sirvientas de los vecinos, e incluso las propias de mi residencia. Cuando le pedí a Yesenia mis palos de golf, me contestó: “¡Qué te pasa güey, si yo estoy aquí como invitada y no como tu gata!... Pero nos podemos reventar un danzón apretadito”. Desde luego que no acepté la insolente invitación de la joven e igualada sirvienta… aunque confieso que me arrepentí, pues en honor a la verdad Yesenia está muy bien proporcionadita.
Los invitados y mi hijo consumieron pulques curados de melón y de apio “importados” de Tulancingo, Hidalgo. Ya por la noche los dos barrilotes de pulque habían llegado a su fin, con sus secuelas aterradoras: los rasposos invitados vomitaron y orinaron donde quisieron –y quisieron casi siempre en mis macetones italianos–.
De pronto interrumpe mi escrito Sorel Jürgen, el mayordomo, para decir:
—Señor, hablaron de la Librería Polanco avisando que ya tienen los discos del Concierto número dos de Rachmaninov y del Mambo número ocho de Pérez Prado, que solicitó usted, pero que el Memín Pingüin se lo tendrán el próximo martes.
Y el inútil de Sorel Jürgen no dijo nada sobre mi solicitud de El Libro Vaquero Semanal, no sé cómo este mayordomo puede tener estudios de posgrado y hablar cuatro idiomas si se le olvida lo esencial… En fin, aprovecho la interrupción para concluir esta historia. Además, ya casi es hora de que Yesenia suba a tender las camas y apenas me da tiempo de colocarme bajo las escaleras.